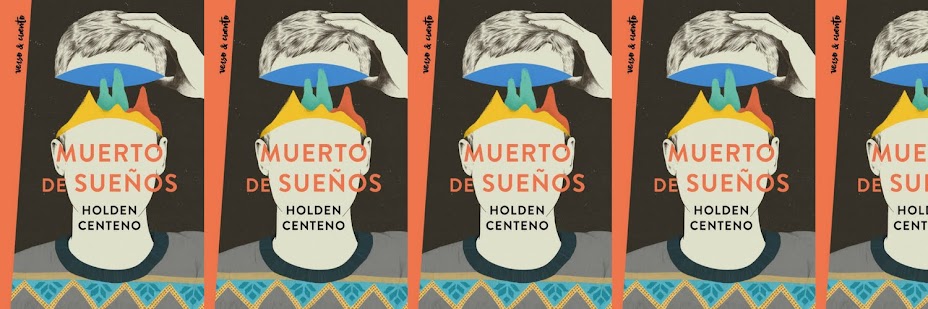Me pasaba prácticamente todo el día en bañador, camiseta y zapatillas. Los chavales utilizaban bicicletas para moverse por el pueblo y mi medio de transporte era una vieja bicicleta roja de marca BH. Por las mañanas solía despertarme pronto, me subía en la bici y me iba a comprar churros y porras al mercado para llevarlos a casa y desayunar con mi familia. Luego iba al bar que estaba junto a la plaza y compraba el periódico para mi padre. La gente se me quedaba mirando con hostilidad cuando iba por las calles, para ellos era un forastero desconocido. Cuando entraba en el alguna tienda de comestibles, mientras esperaba mi turno, una media de tres viejas en menos de cinco minutos me preguntaban: “¿Y tú de quién eres?”. Ante esa pregunta (que tanto odiaba) tenía dos opciones: 1)Decir el nombre de mi padre y que no me reconocieran y así sólo conseguiría que siguieran haciéndome dos millones de preguntas, ó 2)Decir el mote familiar, que en los pueblos es costumbre reconocer a las estirpes con apodos odiosos referidos a defectos físicos de antepasados o a los oficios familiares ya desfasados en la mayoría de los casos. Mi padre nos había enseñado a huir de ambas opciones respondiendo con un “Soy de mi padre y de mi madre” y a tomar por culo.
Para los amigos que tenía en el pueblo, yo era la novedad. El Internet aún no había llegado a esos lugares, ni si quiera era normal tener internet en las grandes ciudades. Para ellos el mundo era un lugar desconocido. Me venían a recoger a casa. Llamaban al timbre y allí me los encontraba con sus bicicletas esperando a que saliera. Solíamos atravesar el pueblo dando vueltas sin ningún rumbo mientras me pedían que les hablara de cómo era la ciudad y sobre qué hacíamos allí la gente, “en un sitio tan grande”. Eran preguntas para ellos muy claras y para mí terriblemente extrañas, que incluso me costaba responder. Éramos un grupo de ocho chicos de alrededor de doce años en un pueblo sin nada divertido y básicamente nos dedicábamos a hacer el burro. Antes de que anocheciera cruzábamos el pueblo hasta llegar a las viñas, donde allí atravesábamos un río por el viejo puente romano, ya casi en ruinas, hasta llegar a un caserío deshabitado desde el siglo pasado. “Jugábamos” a romper sus cristales con nuestros tirachinas y tirábamos petardos. Uno de los chavales tenía enterrada su escopeta de cartuchos que hacía un año había comprado sin consentimiento de sus padres y había decidido esconderla cerca de la parte de atrás de aquella gigantesca casa. No se la dejaba a nadie. La desenterraba de un agujero y se dedicaba a disparar a las tres chimeneas que aún se elevaban sobre el tejado. Cerca de allí, al resguardo de un pequeño monte, estaba la cueva del Tuerto. Sólo sabíamos de él lo que nos habían contado los viejos del pueblo. El Tuerto era un hombre sin familia que había estudiado filosofía en Barcelona y gozaba del respeto de los principales círculos filosóficos de la ciudad, dando clases en la universidad y conferencias en sitios importantes. Acabó aquí porque un buen día, una de las pocas maestras del pueblo, por aquel entonces, Isabel (noséqué), joven inteligente de familia adinerada, que junto a su hermana, se fue a visitar Barcelona donde casualmente conoció al tuerto, que en aquel momento era aún conocido por su nombre de nacimiento; Alejo Barrat. Se enamoraron rápidamente y meses después, Alejo decidió renunciar a todo para irse a vivir al pueblo, donde gestionaría una de las bodegas de la familia de Isabel. Se casaron en la vieja ermita de la Virgen de los Nubarrones, así es como la llamaban todo los oriundos de forma coloquial; en realidad se llamaba Nuestra Señora de las Alturas. Alejo Odiaba aquel trabajo con todas sus fuerzas. Le gustaba el vino, pero no le gustaba hacer todas las putas cuentas para controlar los precios, las ventas y un largo etc. tedioso para gestionar de forma eficiente la bodega de la familia de ella. Aún así, se esforzaba cada día y siempre puso todo su empeño en aquel trabajo porque amaba a Isabel. Sólo por eso. Él lo que de verdad quería era seguir filosofando, dando conferencias en salas repletas de gente y no estar en la oscuridad de una bodega, entre gigantes tinajas y suelos mojados.
Un año después de la boda, Isabel se murió. Una mañana, cuando Alejo se despertó y se incorporó para besar la cara de Isabel, notó su carne congelada y vio como su piel morena estaba completamente pálida. En tan sólo un minuto descubrió que se había muerto. Jamás se supo la razón del fallecimiento. Después del entierro, esa misma noche, Alejo se fue a la bodega y se emborrachó como nunca en su vida. La bodega tenía un sótano donde guardaban de todo, y entre tantas cosas, tenían una habitación reservada para el material de caza que usaba la familia cuando se reunían para ir de montería. Bajó al sótano, abrió sus portones a duras penas y fue dando tumbos hasta llegar a la habitación, donde cogió una escopeta y apuntándose a la cara, disparó. Iba tan borracho que no se dio cuenta que había cogido una escopeta de pequeños perdigones que se utilizaba para cazar pequeños pajarillos. El perdigón atravesó su ojo izquierdo. Se desangró pero tuvo la fortuna de que un vecino escuchó sus gritos y pudieron llevarlo al hospital del pueblo de al lado, que era mucho más grande y que sus urgencias ya estaban sorprendentemente desarrolladas para aquella época. Se salvó pero se quedó tuerto y por la trayectoria del perdigón y la distancia, no perdió la vida. Una vez recuperado, sin decir nada a la familia de Isabel, se fue con su coche y algunas cosas esenciales que cargó en el maletero y acabó en aquella cueva. Durante los tres primeros años trataron de hacerlo volver pero jamás lo consiguieron.
Nunca nos atrevíamos a acercarnos a la cueva. Desde el caserío siempre solíamos ver cómo salía humo de la cueva y ver aquello nos gustaba porque éramos conscientes de que el tuerto no era un simple cuento para acojonar a los niños del pueblo. Nos gustaba sentir como se alimentaba el misterio de una historia que nunca se podría saber a ciencia cierta qué parte era verdad y qué parte era mentira. El hecho de ver el humo deshaciéndose hacia el cielo, nos hacía sentir parte de aquella historia del pueblo.
Una tarde cuando llegamos al caserío y nos pusimos a hacer las burradas de siempre, Ángel Luis empezó a cagarse en todo al descubrir que su escopeta no estaba en el escondite. Se encaró con todos nosotros mientras nos gritaba enfurecido que se la habíamos robado. De pronto, en pleno griterío, el sonido de un disparo sonó en todo el campo y una bandada de pájaros cruzó el cielo. El sonido venía de la cueva del Tuerto. Sin dudarlo, pero con mucho miedo, fuimos corriendo hacia allí, con mucha cautela, mirando siempre hacia atrás, por si alguien nos sorprendía, veíamos asustados como nos alejábamos de la vieja casa, nuestra imaginaria frontera de seguridad que nos separaba del temido Tuerto.
La cueva estaba en un terreno muy irregular y nos escondimos detrás de otro montículo desde donde veíamos la entrada. No había movimiento alguno, así que después de discutirlo durante diez minutos, decidimos adentrarnos. Lo primero que vimos fue el coche del tuerto del que nos habían hablado; un viejo Mercedes que ya estaba destartalado con la pintura totalmente levantada. Entramos en la cueva, estaba adecentada como una pequeña casa. Había tres huecos, uno de ellos lo que podía ser su “habitación”, donde tenía muchas mantas con un colchón repleto de agujeros y muelles. En otro, el “salón”, donde había hecho sillas, una mesa, y varias estanterías con ramas y troncos de árboles, repletas de libros. El último hueco era una improvisada cocina, donde había hecho una pequeña estufa con un tubo que salía a la superficie como si de un moderno extractor de humos se tratara. Allí nos encontramos al Tuerto. Tendido en el suelo, con la escopeta de Ángel Luis en la mano, con un cartucho ya en su cabeza y todo manchado de sangre. Era el primer muerto que mis ojos veían y que mi cabeza aún sigue recordando. Sin decir nada, salimos de allí con una profunda sensación de tristeza, pero antes de salir de la cueva, al pasar por la habitación de los libros, vi una figura de madera colgada en la pared, parecía un extraño ídolo con ojos y boca misteriosa que supuse que había sido tallado por el propio Tuerto. Un impulso extraño salió de mí, arranqué la figura de la pared y me lo guardé en el bolsillo del bañador. Nos fuimos corriendo de allí a por las bicicletas, que habíamos dejado tiradas en el caserío, y dando pedales con las piernas temblando, llegamos al pueblo y se lo contamos al policía que vivía al lado de mi casa.
Aún conservo aquella figura que ahora cubre la pared de mi escritorio y sigo sin saber qué significa, sigo preguntándome si era un ídolo, un dios o un compañero. Cuando miro la figura, recuerdo aquel verano, y a veces me quedo atontando mirando sus penetrantes y profundos ojos, pensando que quizá trató de esculpir la mirada de Isabel en aquel tosco retrato de madera.
De lo que sucedió después de contarle la noticia al policía, nos ocultaron todo, salvo la brutal paliza que se llevó Ángel Luis por parte de su padre cuando se descubrió que la escopeta era suya. Lo otro que supimos fue que el tuerto acabó siendo enterrado en la misma tumba que Isabel y durante varios años, todos los veranos, arrancábamos las flores que encontrábamos en el campo de camino al cementerio, y se las dejábamos junto al epitafio de la tumba que decía: “Mis ojos llevaban tiempo esperando a estar con el tuyo”.
@HoldenCenteno